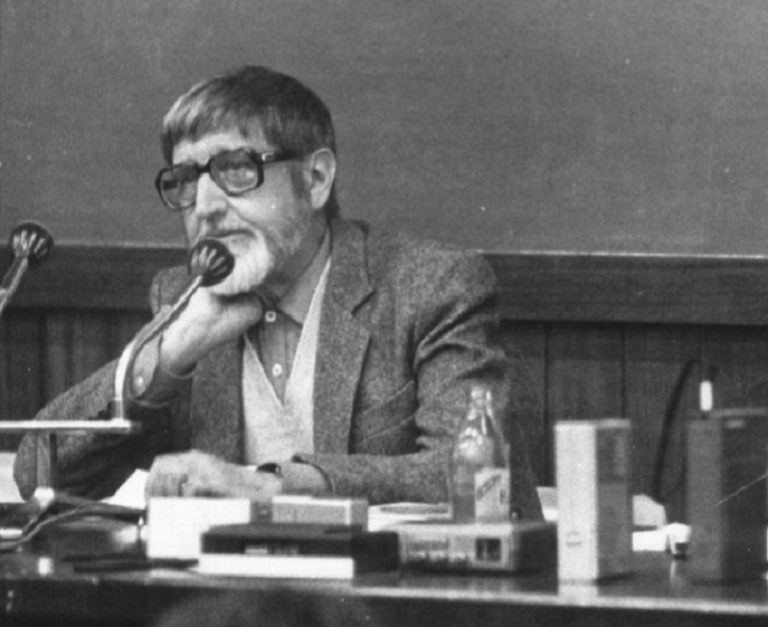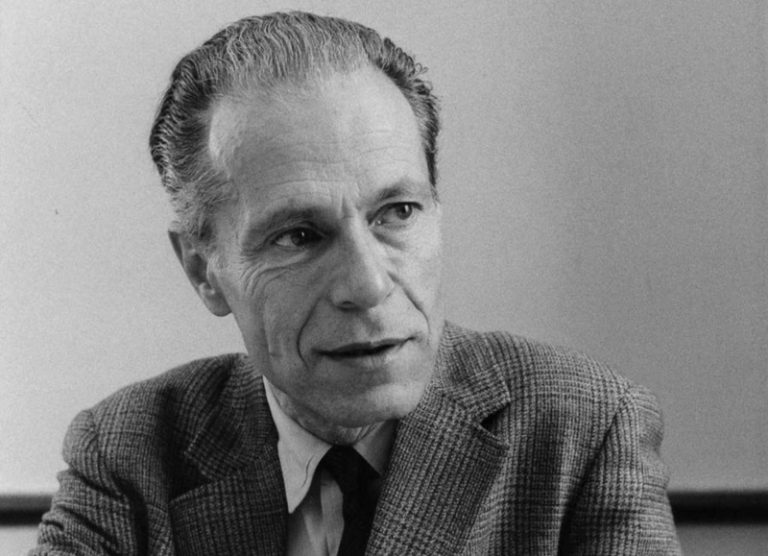En 2005 se cumplió el bicentenario de la batalla de Trafalgar. Como es habitual en las efemérides de hechos históricos relevantes, ello motivó la aparición de unos cuantos libros sobre aquel acontecimiento. La lista de los publicados en España incluyó tanto estudios generales sobre el mundo atlántico del siglo XVIII, la vertiente naval de las guerras napoleónicas, y las marinas de Inglaterra, España y Francia, como otros estrictamente limitados a la batalla en sí.
De esa nutrida lista queremos mencionar tres obras de alta divulgación debidas a Agustín Ramón Rodríguez González, Trafalgar y el conflicto anglo-español del siglo XVIII (Actas, 2005), Hugo O´Donnell, La campaña de Trafalgar (La esfera de los libros, 2005), y la colectiva de Agustín Guimerá, Alberto Ramos y Gonzalo Butrón, Trafalgar y el mundo atlántico (Marcial Pons, 2004).
Pasada la conmemoración, y aplacado ya el interés mediático, parecería que la batalla de Trafalgar no iba a ser ya objeto de interés para la historiografía durante una larga temporada, máxime considerando que sobre aquel hecho parecía estar ya todo dicho, o casi. Nada más errado. La aparición de un nuevo libro, debido al profesor Agustín Guimerá, ha venido a depararnos una grata sorpresa.
Mitos y leyendas
La batalla de Trafalgar ha provocado, en los años transcurridos desde que se produjo, ríos de tinta, abundando las obras laudatorias sobre el valor de los contendientes y sobre el genio de Nelson. En especial, en la historiografía anglosajona, cosa comprensible si se considera que fue una bella victoria que inauguró un siglo largo de dominio indiscutido de los mares, y que constituyó el momento culminante de la guerra naval contra la Francia napoleónica. Es, precisamente, esta guerra la que ha consagrado en el imaginario británico la leyenda de la Royal Navy. Todavía hoy se siguen publicando largas sagas literarias sobre las hazañas de la armada inglesa frente al enemigo francés.
En el imaginario popular la batalla de Trafalgar ha quedado también establecida como el hecho de armas que puso punto final al largo y enconado enfrentamiento ―más de dos siglos― entre España e Inglaterra por el dominio de los mares, y que supuso además la desaparición de la Armada Española como actor relevante en la escena marítima mundial. A ambas creencias contribuyó decisivamente la historiografía tradicional inglesa, aceptada, por cierto, con escasa crítica, en nuestro propio país.
Según esta versión simplista, el conflicto anglo-español arrancó con una sonora derrota española en 1588, el desastre de la llamada Armada Invencible, y se solventó, dos siglos y pico después, con una nueva derrota, esta vez definitiva, en Trafalgar en 1805. Y entre medias, una interminable cadena de reveses a manos de la siempre victoriosa marina inglesa.
En pleno derroche de triunfalismo, los historiadores victorianos y eduardianos han venido difundiendo de forma persistente esta imagen gloriosa de su invicta marina. Todavía en fecha tan reciente como 1974, el conocido divulgador histórico David Howarth, en su apología de la Royal Navy (Sovereign of the Seas, Collins, 1974), rotulaba uno de sus capítulos como The Sport of Baiting SpaniardsBaiting debe aquí entenderse en su acepción de hostigar, acosar.. Y en fecha aún más cercana, en la biografía de Canaris (El enigma del almirante Canaris, Crítica, 2006), su autor, Richard Basset, afirmaba sin sonrojo que la Royal Navy no había conocido la derrota en 500 años (¡!): «… la Royal Navy, invicta en sus quinientos años de historia», decía en la página 32.
Tales muestras de petulancia casan mal con la historia, abundante en derrotas, de esa invicta marina. Cosa lógica por otra parte, nadie se ve libre de reveses aun en sus épocas de mayor poderío. Pero el caso es que los historiadores británicos han puesto especial cuidado en borrar de sus libros cualquier referencia a sus más sonadas derrotas ante los españoles, que también practicaban de vez en cuando el sport of baiting britons. Tal es el caso del desastre de la llamada Contraarmada inglesa en 1589 en su fracasado intento de tomar Lisboa, hecho de armas que arruinó las posibilidades ofensivas que se habían abierto a la marina inglesa tras el fracaso de la Invencible. O como la rotunda derrota de la escuadra de invasión con la que Inglaterra pretendía apoderarse de Cartagena de Indias en 1741. O como la captura por el almirante Luis de Córdoba, en 1780, de un enorme convoy de 54 buques cargados de pertrechos (la conocida como batalla del cabo de Santa María, o del «doble convoy»), la mayor derrota logística sufrida por Inglaterra en su historia, y la mayor captura efectuada en toda la historia naval. Ello sin contar las muchas derrotas menores sufridas a lo largo de los siglos XVII y XVIII Recordemos por ejemplo la victoriosa defensa de Puerto Rico en 1797, los fracasos ingleses en Cádiz y Tenerife ese mismo año (que le costó un brazo a Nelson) y la batalla de Brión (Ferrol) de 1800.. Tampoco podemos olvidar la costumbre británica de minimizar y aun ocultar sus bajas, tanto en sus derrotas como incluso en sus victorias (seguimos sin tener datos fiables de las bajas inglesas en la campaña de la Invencible)
No fueron los españoles los únicos en inflingir derrotas a la Royal Navy en su supuesta invicta historia. Lo hicieron también los holandeses, los franceses, los norteamericanos, los alemanes y aun los japoneses. Un mordaz libro del historiador naval Víctor San Juan, de expresivo título, Veintidós derrotas navales de los británicos (Renacimiento, 2019), relata algunas de las más señaladasPor citar solo algunos casos, en el curso de las guerras anglo-holandesas del siglo XVII la armada inglesa sufrió repetidas derrotas (incluso en 1667 la flota holandesa llegó a remontar el Támesis), lo mismo que en la guerra que Gran Bretaña libró contra los recién nacidos Estados Unidos en 1812. En noviembre de 1914, en el curso de la Primera Guerra Mundial, la flota alemana del almirante von Spee derrotó a una escuadra británica, en la batalla de Coronel frente a las costas de Chile. Y por citar la más reciente y devastadora, en el curso de la Segunda Guerra Mundial la Armada japonesa derrotó repetidamente a la flota británica de Extremo Oriente hasta aniquilarla (batallas del mar de Java y del estrecho de Sonda en febrero de 1942 y batalla de Ceilán en abril)..
Si la práctica británica de exaltar sus victorias y silenciar sus derrotas puede ser comprensible, no lo es que los españoles les hayamos comprado esa mercancía averiada. Todos los niños ingleses conocen la batalla de Trafalgar y el fracaso de la Armada Invencible, y todos los niños españoles (los que han estudiado historia) los conocen también. Y pocos o ningún niño inglés ha leído jamás nada acerca de la Contraarmada, del asalto a Cartagena de Indias o de la captura del doble convoy, y otro tanto sucede, sorprendentemente, en el caso de los niños españoles.
Por fortuna, la historiografía reciente va, poco a poco, poniendo las cosas en su sitio, y empezamos a contar ya con un puñado de libros, en aumento, que explica que en aquella larga contienda los éxitos y los reveses menudearon en ambos bandos. En algunos casos con libros cuyos títulos dan réplica a la bravata de David Howarth antes citada, como Victorias por mar de los españoles, de Agustín Ramón Rodríguez González (Grafite Ediciones, 2006) o el más divulgativo y emocional Inglaterra derrotada, de Álvaro van der Brule (La esfera de los libros, 2017).
Volviendo a la batalla de Trafalgar, sí es cierto que aseguró el predominio incontestable de la marina británica que se mantendría durante todo el siglo XIX y parte del XX, aunque no puede afirmarse rotundamente que fuera una batalla decisiva, porque, como luego comentaremos, aun de haberse producido una victoria franco-española, la superioridad naval de Inglaterra era tal que ello no habría modificado decisivamente la situación.
No es en cambio cierto que Trafalgar significara el fin de la Armada española. Es verdad que esta desapareció prácticamente en el siglo XIX, pero no por las pérdidas de Trafalgar. Las causas de su declive y extinción deben buscarse en las penurias financieras y en el abandono que sufrió durante la desdichada Guerra de Independencia y la primera parte del reinado de Fernando VII, como más adelante veremos.
Trafalgar revisited
La historiografía reciente, y no solo la española, nos permite ver hoy día la batalla de Trafalgar con una nueva perspectiva, más ecuánime y menos apegada a pulsiones patrióticas. Y en esta línea de estudiar la batalla con la mirada rigurosa del historiador y ampliar el campo al estudio de sus prolegómenos y del contexto en que se produjo se inscribe el libro que comentamos, Trafalgar, una derrota gloriosa, firmado por Agustín Guimerá como editor.

La obra es un trabajo colectivo, con capítulos debidos a prestigiosos especialistas españoles, británicos y franceses. Tiene, de entrada, tres virtudes estimables: la primera, que, al presentar los puntos de vista de historiadores de los tres países, permite confrontar visiones nacionales que no siempre han sido coincidentes y que, reunidas aquí, ofrecen al lector una visión más rica del conjunto. La segunda, que no se limita a la batalla en sí, sino que la estudia dentro de su contexto, que no es otro que el de las guerras napoleónicas, exponiendo la política española de la época, analizando las tres marinas confrontadas con sus características, cualidades y defectos, ocupándose de la llamada «campaña de 1805» que sería la que, con sus vicisitudes, terminaría desembocando en Trafalgar y, finalmente, describiendo la batalla, siempre bajo la triple perspectiva inglesa, francesa y española. La tercera virtud de la obra es mérito exclusivo del editor. Las obras colectivas tienen siempre el riesgo de que las distintas aportaciones incurran en reiteraciones e incluso contradicciones, presenten por otra parte lagunas y partes poco o nada explicadas y carezcan, en consecuencia, de la unidad y orden que sí se puede lograr cuando el autor es uno solo. Corresponde por tanto al editor asegurarse de que todos los colaboradores conocen las aportaciones de los demás, y velar porque que la diversidad de plumas no perjudique la estructura y coherencia del conjunto. Recurriendo al símil de la batalla de Trafalgar, que las aportaciones, como los buques de entonces, naveguen en línea, sin apelotonarse ni estorbarse, y sin dejar entre ellos huecos excesivos. Que esto sea así en el libro que nos ocupa es una cualidad que agradece el lector.
Arranca Trafalgar, una derrota gloriosa, con un primer capítulo, obra de Emilio La Parra, que ofrece un muy buen resumen de la política exterior española entre 1793 y 1805. Abarca por tanto la segunda y desdichada etapa del reinado de Carlos IV, marcada por la ruina de la Hacienda española y la sumisión de España a la política de Napoleón, circunstancias ambas que causaron grave perjuicio a una Real Armada que había llegado al cénit de su poderío en los años finales del reinado de Carlos III. Prueba de ese poderío es que en 1795, fecha en que dejó la Secretaría de Marina Antonio Valdés tras 12 años de mandatoAntonio Valdés asumió el cargo en 1783, al finalizar la guerra con Inglaterra, y se empleó en desarrollar un potente programa de rearme naval, en la estela de lo que tiempo atrás hicieran Patiño y Ensenada., la Real Armada contaba con 75 navíos de línea (14 de ellos de tres puentes), 81 fragatas y 182 buques menores. Quien se interese por el grado de excelencia alcanzado por nuestra marina de guerra durante estos años finales del reinado anterior y los primeros de Carlos IV tiene dos libros excelentes, uno debido a Rafael Torres Sánchez, Historia de un triunfo, la Armada española en el siglo XVIII (DespertaFerro, 2021) y otro a Guillermo Nicieza Forcellado, Leones del mar (Edaf, 2022)Este último galardonado con el Premio Virgen del Carmen 2022, concedido por el Instituto de Historia y Cultura Naval. El citado libro tiene continuación en otro del mismo autor: Anclas y bayonetas .La infantería de marina española en el siglo XVIII (Edaf, 2023). Otro libro a mencionar es el coordinado por Vicente Palacio Atard: España y el mar en el siglo de Carlos III (Marinvest, 1989)..
El capítulo de La Parra resume excelentemente la deriva del país durante el período 1793-1805, triste contrapunto del anterior 1783-1795, con las penurias de la Hacienda y los vaivenes políticos y militares del reinado en sus relaciones con la Francia republicana y luego la napoleónica. Primero, una guerra con la Francia revolucionaria que tuvo resultados desastrosos y arruinó la Hacienda. Luego, cuando el Tratado de San Ildefonso (1796) dio un vuelco a las alianzas, el enemigo fue la Gran Bretaña (de este período es la desdichada batalla del cabo San Vicente, 1797, que costó cuatro navíos al inepto almirante español José de CórdobaNo confundir a este José de Córdoba y Ramos con el Luis de Córdoba y Córdoba, afortunado apresador del Doble Convoy (1780).). Tras la breve Paz de Amiens (1802), de nuevo volvió la guerra entre Gran Bretaña y Francia (1803), y a continuación (diciembre de 1804) entre Gran Bretaña y EspañaEl casus belli para la declaración de guerra de España a la Gran Bretaña fu el ataque sin previo aviso, y estando en paz ambas naciones, en octubre de 1804, de una escuadra inglesa a la española de José de Bustamante en el que resultó hundida la fragata Mercedes y capturadas las tres restantes.. Este frenético baile de alianzas tuvo como principal víctima a la Real ArmadaComo muestra, en virtud del citado Tratado España tuvo que ceder seis de sus mejores navíos a Francia., y junto con los problemas económicos que explican en buena medida su declive, sirve de prólogo a cuanto se narra en posteriores capítulos.
Los tres siguientes, debidos a María Baudot, Agustín Guimerá y Richard Harding, tratan de la situación de las tres marinas de guerra española, francesa e inglesa, en los años inmediatamente anteriores a la campaña de 1805. En el primer caso, se explica cómo las penurias de la Hacienda española frenaron en seco la construcción naval (desde 1798 no se construyó ningún nuevo navío), e incluso redundaron en perjuicio del mantenimiento de flota y astilleros, con el resultado de que una Armada con barcos de primer nivel y no menos excelente oficialidad (no así la marinería, insuficiente y poco adiestrada, que siempre fue el talón de Aquiles de la Armada española) sufrió un deterioro que se haría sentir en los hechos de armas posteriores. En el segundo, se explica cómo los males de la marina francesa arrancan de la pérdida de muy buena parte de los capitanes y almirantes de la marina borbónica, purgados o exiliados a raíz de la Revolución y del abandono que sufrió la marina de guerra en aquellos años. En el tercero, y sin hurtar los problemas y deficiencias de la Royal Navy, que los tuvo, su autor, Richard Harding, explica las razones por las que esta se había convertido, en los prolegómenos de la campaña de 1805 (y ya desde antes, a lo largo del siglo XVIII), en la más poderosa de las tres. Por sus constantes progresos técnicos, como el revestimiento de cobre de la obra viva de los buques, la introducción en los cañones de las llaves de fuego o de chispa en sustitución de los antiguos botafuegos o mechas, o la invención de la carronada, un cañón de tubo corto y gran calibre de efectos devastadores en distancias cortas. Por la eficiente organización del Almirantazgo. Por la no menos eficiente gestión de los arsenales públicos y los astilleros privados. Por el enorme desarrollo de su marina mercante, vivero de buenos marinos para las guerras. Y finalmente por lo que Harding llama, con acierto, la «ventaja acumulativa de las cifras». A lo largo del siglo XVIII, y en vísperas del conflicto, la Royal Navy tenía más buques de guerra que las restantes potencias juntas, una marina mercante más numerosa, una industria naval más desarrollada (en 1805 Inglaterra disponía de 25 diques secos frente a los 10 de España o los 8 de Francia) y más marinos profesionales y con mayor experiencia náutica. Su flota ascendía en 1800 a nada menos que 130 navíos de línea, 130 fragatas y más de 65 buques menores.
Pero, señala Harding, la diferencia entre los rivales de Trafalgar era más profunda. Inglaterra era, podría decirse, un Estado marítimo, distinto de las demás potencias europeas. El comercio marítimo era la fuente de la prosperidad y la libertad de Inglaterra. La marina estaba insertada económica y políticamente en la sociedad, esta confiaba en la Royal Navy, la valoraba, la apoyaba, celebraba sus triunfos y se identificaba con ella. La marina de guerra británica nunca, o casi nunca, estuvo falta de recursos. Aliviada de riesgos externos por su insularidad, Inglaterra no tuvo que financiar costosos ejércitos, y se pudo volcar en el permanente crecimiento y fortalecimiento de su marina tanto para su defensa (La Royal Navy y las aguas del canal de la Mancha eran sus murallas frente al enemigo exterior) como para su expansión comercial. A diferencia de Francia, Inglaterra era una potencia naval, y no una potencia terrestre con una buena marina.
La comparación con España es algo más matizable: España se esforzó por ser también una potencia naval (su imperio ultramarino lo hacía necesario), y lo fue en buena medida, pero sus guerras terrestres hurtaron recursos decisivos en detrimento de la marina. Por eso, cuando la monarquía hispana dispuso de recursos financieros que alimentaran su política naval, la Real Armada pudo crecer y fortalecerse hasta convertirse en un arma formidable, como lo sería en el reinado de Carlos III, y cuando los recursos financieros faltaron, caso del reinado de Carlos IV, una industria tan costosa como era la de la construcción naval, se resintió y la Real Armada vio mermado su tamaño y poderío.
La campaña de 1805
A la campaña de 1805 está dedicado el capítulo siguiente del libro, y es obra del contraalmirante e historiador naval francés Rèmy Monaque. Es un capítulo esencial para entender por qué y cómo se llegó al enfrentamiento de Trafalgar, y está excelentemente desarrollado. Todo arranca del designio de Napoleón de invadir las Islas Británicas, y su extrema dificultad, más bien imposibilidad, dado el abrumador dominio de la flota británica. El plan concebido por el Emperador para solventar el problema consistió en enviar una potente fuerza naval al Caribe con la aparente intención de devastar los asentamientos británicos en aquellas latitudes, lo que atraería allí a la escuadra de Nelson. Y mientras este recorría el Caribe en su busca, la flota francesa regresaría a toda vela a Europa para unirse a la escuadra de Brest y juntos dirigirse a Boulogne. Con el canal de la Mancha desguarnecido, la flota franco-española aprovecharía su superioridad temporal para llevar a cabo la invasión.
Al plan no le faltaba ingenio, pero fracasó. La escuadra francesa de Tolón, al mando de Pierre-Charles de Villeneuve, salió de allí, se unió a la de Gravina en Cádiz y juntas navegaron al Caribe en mayo de 1805. Tras una breve estancia en aquellas aguas, emprendieron el regreso a Europa a principios de junio, cumpliendo así el plan. Pero las cosas no salieron como Napoleón tenía previsto. Villeneuve llegó a aguas europeas a finales de julio, pero los ingleses ya habían sido advertidos. Una escuadra inglesa le salió al paso, aunque su inferioridad numérica les llevó a retirarse (combate de Finisterre del 22 de junio) no sin lograr la captura accidental de dos buques españoles. Villeneuve fondeó en los puertos de Coruña y Ferrol, y de allí salió a mediados de agosto con dirección al canal. Tenía que unirse a la escuadra francesa de Rochefort para, juntas, dirigirse a Boulogne, pero se cruzaron sin divisarse, y el 15 de agosto un Villeneuve desmoralizado, convencido de que su escuadra a esas alturas no conseguiría imponerse a los recursos que los ingleses habían logrado reunir, decidió poner rumbo a Cádiz.

La flota aliada llegó a Cádiz el 19 de agosto y allí se encerró. Durante los dos meses siguientes siguió allí, bloqueada por la flota de Nelson que había llegado poco después. Esta fue la cadena de acontecimientos que conduciría al enfrentamiento de Trafalgar. Es una historia conocida, pero Monaque consigue resumirla en las apenas 30 páginas de su capítulo con inusual claridad, y con ello pone en suerte a los tres capítulos dedicados a la batalla en sí, vista desde las perspectivas inglesa (Michael Duffy), francesa (Rèmy Monaque de nuevo) y española (Agustín Ramón Rodríguez González).
Resulta admirable que tres capítulos que abordan un mismo acontecimiento no solo no se repitan ni se contradigan, sino que se complementen. Cada uno de ellos por separado es una muy buena descripción de la batalla, cada uno con una visión distinta, plena de detalles y matices, pero en su conjunto ofrecen al lector una visión poliédrica que le permite apreciarla con especial claridad.
La batalla
El relato tradicional de la batalla de Trafalgar se ha asentado en unos pocos tópicos: la brillantez de Nelson, la torpeza de Villeneuve y el valor demostrado a lo largo del combate por todos los que en él participaron. Y en el caso español, el sino fatal de una escuadra llevada al sacrificio y el heroísmo de los marinos españoles encarnado en las figuras mártires de Gravina, Churruca y Alcalá-Galiano.
Nada de esto es contrario a la realidad, y la historiografía se ha encargado de estudiar lo sucedido aquel 21 de octubre de 1805 de forma exhaustiva para concluir que, efectivamente, Nelson planteó y condujo el combate de forma brillante, que Villeneuve cometió errores irreparables, responsables de su derrota en igual o mayor medida que los aciertos de su rival, y que el combate fue un derroche de valor por parte de los contendientes con muy contadas excepciones. Pero el libro que nos ocupa, y en especial el capítulo de Rodríguez González (sin desmerecer los de Duffy y Monaque) nos proporciona una visión más completa, detallada y precisa.
El primer error de Villeneuve se consumó la fatídica tarde del 20 de octubre en que, desoyendo los consejos de los españoles, decidió salir al encuentro de Nelson. La proximidad de una tormenta que habría castigado duramente a la flota de bloqueo inglesa aconsejaba esperar, pero Villeneuve, conocedor de que un furioso Napoleón había decidido su cese y de que su sucesor, el almirante Rosily, estaba ya en camino, decidió a la desesperada sellar su destino. Con tripulaciones escasas y poco adiestradas, y con no todos los buques en condiciones, la flota aliada, compuesta por 33 navíos de línea (18 franceses y 15 españoles), más cinco fragatas y tres bergantines, salió del puerto a primeras horas de la mañana con rumbo al Estrecho. Formada en la clásica línea, aunque mal, con la división de Álava en la vanguardia y la de Dumanoir en retaguardia.
La doctrina tradicional en los enfrentamientos navales de la época dictaba que los buques se ordenasen en línea, estrechando el espacio entre ellos y ofreciendo al enemigo su costado erizado de cañones. La flota contraria hacía lo mismo, y las dos flotas navegaban en paralelo cañoneándose a distancia, buscando primordialmente desarbolar a los adversarios para dejarlos a la deriva. El «genio de Nelson» en Trafalgar consistió en probar una forma de ataque diferente. Marchar sobre la flota enemiga en perpendicular, formando una cuña que partiese en dos su línea. Esta maniobra, de salir bien, tenía una doble ventaja: al cortar la línea enemiga, dejaba a su vanguardia fuera del combate hasta que pudiera virar para reintegrarse a la lucha, maniobra nada fácil ni rápida para los buques de vela de la época, y se aseguraba por tanto la superioridad numérica en la zona en que se librase la batalla. Además, al cruzar la línea enemiga podía batir a los buques enemigos de enfilada, lanzando su andanada no contra los robustos costados sino contra las frágiles cristaleras de popa, y barriendo su cubierta a todo lo largo, de popa a proa, con resultados devastadores.
Esta forma de ataque no era nueva, ni tampoco invención de Nelson. En realidad, se había empleado por primera vez, con éxito, por el almirante Rodney contra la flota francesa de De Grasse en la batalla de los Santos en 1782, y los estrategas navales habían diseñado incluso maniobras para contrarrestarla (el español Mazarredo la había propuesto, junto con las formas de afrontarla, en un tratado de título Rudimentos de técnica naval, publicado en 1776). Tal maniobra tenía sus problemas. Durante la aproximación, la flota atacante no podía utilizar su artillería, y en cambio la línea enemiga, que disponía de las baterías de su costado, podía cañonearla a placer. Y si tal flota enemiga estaba bien alineada y no ofrecía huecos para colarse, los atacantes se encontrarían frenados y batidos. En suma, tal maniobra solo podía tener éxito frente a una escuadra mal alineada y que ofreciese huecos por los que cortarla.
En esto Nelson tuvo la inestimable ayuda de Villeneuve que, en una incomprensible decisión, hacia las ocho de la mañana, viendo a los ingleses avanzando en dos columnas dispuestos a cortar su línea, ordenó a la escuadra, que navegaba alineada hacia el Estrecho, virar en redondo para poner rumbo contrario, supuestamente para evitar que su retaguardia se viera envuelta, y al tiempo para tener vientos favorables para regresar a Cádiz.
Hacer virar de forma sincronizada a toda una flota era una maniobra extraordinariamente difícil aun contando con tripulaciones bien entrenadas. Más aún si no era el caso, como sucedía con los buques franceses y españoles, escasos de marineros curtidos y tripulados por mucho personal ajeno al oficio. El resultado previsible fue que el orden de la flota se descompuso. La retaguardia de Dumanoir, ahora convertida en vanguardia, y parte del centro, pudieron virar mal que bien, pero el centro, y sobre todo la vanguardia y la escuadra de observación, ahora convertidas en retaguardia, se desordenaron, con los buques en tropel esforzándose por no colisionar unos con otros y dejando grandes huecos en su formación. Justo lo que Nelson necesitaba para llevar a cabo sus planes.
Hacia las 12 de la mañana, momento en que la batalla comenzó, la desordenada flota aliada estaba distribuida de este modo: la nueva vanguardia, al mando de Pierre Dumanoir, estaba formada por ocho navíos de línea, entre ellos los españoles Neptuno, de Cayetano Valdés (que tendría un papel brillante en el combate). y Rayo. El centro, al mando de Baltasar Hidalgo de Cisneros y con el propio almirante Villeneuve a bordo del Bucentaure, estaba formado por ocho navíos, entre ellos los españoles San Agustín y el poderoso Santísima Trinidad (el único navío de cuatro puentes del mundo) buque insignia de Hidalgo de Cisneros. Y la retaguardia, al mando de Ignacio María de Álava, estaba formada por cinco navíos, entre ellos el español Santa Ana, donde Álava enarbolaba su insignia, más la escuadra de observación al mando de Federico Gravina y Charles Magon, con 12 navíos, entre ellos los españoles Bahama, de Dionisio Alcalá Galiano, Montañés, de Francisco Alsedo y Bustamante, Príncipe de Asturias, buque insignia de Gravina, y San Juan Nepomuceno de Cosme Damián Churruca.
Nelson había dividido su flota en dos grupos, el primero de 11 navíos bajo su mando, que cortaría la flota aliada por el centro, y el segundo, de 15 navíos al mando de su segundo, Cullingwood, que la cortaría entre el centro y la retaguardia. La idea de Nelson era superar la tradicional táctica de cañonearse concienzudamente, de escuadra a escuadra, por otra que buscara desorganizar al enemigo, superarle en número en los lugares de contacto y buscar la melé, el combate individual buque a buque en el que confiaba que la mejor preparación de sus tripulaciones, su superioridad en navíos de tres puentes (la flota inglesa tenía siete, frente a solo cuatro de la flota aliada, todos ellos españolesSanta Ana, Príncipe de Asturias, Rayo y Santísima Trinidad. y el efecto devastador de las carronadas le permitirían imponerse.
El genio de Nelson, el «toque Nelson» al que con tanto embeleso se refiere la historiografía inglesa, no consistió tanto en la decisión de atacar en cuña para cortar la línea aliada cuanto en la forma de concebir el combate antes mencionada, en su capacidad para exponer sus planes a sus subordinados y obtener su adhesión entusiasta. Nelson fue un líder inspirador de confianza en sus comandantes y enormemente estimado por sus hombres. Llegado el momento, la idea de Nelson de conceder más iniciativa a los capitanes, procurar el combate buque a buque y rodear a los enemigos aprovechando su superioridad numérica local, unida a la mayor preparación de sus tripulaciones, fueron los determinantes de su victoria.
La cuña de Nelson, con su buque insignia, el Victory, en primer lugar, cortó la línea aliada entre el Bucentaure, buque insignia de Villeneuve, y el RedoutableLa intención inicial de Nelson había sido cortar la línea entre el Santísima Trinidad y el Bucentaure, y batir al primero de enfilada por la popa. al mando del bravo capitán LucasJean-Jacques Etienne Lucas (1764-1819) es una gloria de la marina francesa por su destacado y heroico papel en la batalla de Trafalgar., y al hacerlo lanzó una devastadora descarga de enfilada sobre la popa del primero. Aunque el centro aliado contaba con ocho navíos, por diversas causas solo cuatro de ellos, los españoles San Agustín y Santísima Trinidad y los franceses Bucentaure y Redoutabe, soportaron todo el peso del ataque de los buques de Nelson. No vamos a entrar aquí en la descripción del combate, para eso está el libro que comentamos. De este sector de la batalla destacan los historiadores, aparte de la muerte de Nelson, el heroico comportamiento del Redoutable y de los dos navíos españoles antes citados, en absoluta inferioridad ante los ingleses.

Por su parte, la división de Colligwood (en realidad, la primera de las dos en entrar en combate, hacia las 12 del mediodía), con el Royal Sovereign a la cabeza, cortó la línea aliada por la popa del Santa Ana. Advierte Rodríguez González en su capítulo que, a diferencia de lo sucedido en el choque del centro, el combate en la zona de Collingwood resulta muy difícil de reconstruir por parte de los historiadores. El caos en que estaba envuelta la escuadra aliada como resultado de la desafortunada maniobra de Villeneuve, aparte de la propia confusión de la batalla, han hecho muy difícil reconstruir las posiciones de los distintos buques y determinar con precisión quién se enfrentó a quién. Pese a ello, Rodríguez González ofrece una vívida descripción hasta donde ello es posible. En este enfrentamiento perecieron el contralmirante francés Magon y los españoles Churruca y Alcalá Galiano (Gravina, herido de gravedad, moriría tiempo después).
Queda por comentar el comportamiento de la vanguardia de Dumanoir a la que el corte de la línea aliada por Nelson había dejado fuera de juego. Pese a las desesperadas señales de Villeneuve para que virara y se incorporara al combate, solo el Neptuno de Cayetano Valdés se apresuró a acudir en socorro de sus compañeros. Los cuatro navíos de la división de Dumanoir no llegaron a hacerlo, y en los estertores de la batalla se alejaron en cambio hacia el Atlántico rumbo a Francia. No les sirvió de mucho, porque pocos días después (4 de noviembre) serían interceptados por el escuadrón del comodoro Strachan (batalla del cabo Ortegal) y capturados tras breve combate.
Las pérdidas aliadas de Trafalgar fueron terribles. La batalla terminó hacia las cinco de la tarde con el resultado de un navío francés hundido y 12 navíos aliados capturados. En la tarde noche del 21 y el 22 la tormenta anunciada se desató con furia, castigando a los buques franceses y españoles ya severamente dañados por el combate, de forma que bastantes de ellos naufragaron arrastrando consigo a muchos heridos que no pudieron ser rescatados. Y apenas amainado el temporal, una escuadra organizada apresuradamente en Cádiz por el mayor general Escaño, salió a la mar para intentar rescatar las presas hechas por la flota inglesa. Lo logró con algunas, aunque la mayor parte se habían venido a pique por la tormenta.
Finalmente, el balance de Trafalgar quedó así: la flota aliada perdió 19 navíos: cuatro de ellos capturados y remolcados a Gibraltar (entre ellos el San Juan Nepomuceno y el Bahama), ocho capturados y luego naufragados en la tormenta (entre ellos el Santísima Trinidad), y otros seis naufragados en la tormenta sin haber caído en poder enemigo (entre ellos, el Rayo), más un navío francés hundido en el combate. Solo diez navíos de la flota aliada (entre ellos los españoles Príncipe de Asturias, Santa Ana y Montañés) pudieron salvarse. En cuanto a los cuatro navíos de Dumanoir, que abandonaron el campo sin llegar a combatir, serían posteriormente apresados como antes dijimos.
La lista de bajas fue también aterradora: la flota aliada tuvo 1.256 muertos entre las tripulaciones españolas y 3.700 entre las francesas frente a solo 458 entre las británicas. Suponiendo que las cifras británicas sean fiables, tan abrumadora diferencia debería atribuirse en buena medida a la mortal eficacia de las carronadas y a que los buques aliados naufragados se hundieron arrastrando a no pocos heridos que no pudieron ser rescatados.
El libro que comentamos se cierra con unos utilísimos anexos con la relación detallada de los buques de ambas escuadras, con su artillería y comandantes, y la lista de bajas en buques y tripulaciones. Es de esos anexos de los que hemos obtenido los datos antes expuestos.
Con todo ello, la lectura de la obra se cierra con la sensación para el lector de que se le ha ofrecido una visión de la batalla y su contexto nada fácil de mejorar. Para el interesado en la Historia naval, o la Historia a secas, no necesariamente especialista, tiene además la ventaja de estar escrita con claridad, con mapas que ayudan a comprender los acontecimientos (cosa no tan frecuente en obras de este tipo) y que, al aportar visiones nacionales distintas, evita los sesgos patrióticos con que en el pasado se ha tratado este episodio histórico.
Conclusiones
Caben, al concluirla, algunas consideraciones. Convertida en el imaginario británico, y por obra y gracia de la historiografía victoriana, en la base principal de la leyenda de la Royal Navy soberana de los mares (Rule Britannia, Britannia rule the ways… reza su himno de gloria), para los ingleses, Trafalgar es recordada como su gran momento, más o menos como Lepanto para los españoles. Pero para los británicos Trafalgar se viene considerando como una batalla conta Francia, el momento decisivo del enfrentamiento entre ambas marinas dentro del amplio teatro de la guerra contra Napoleón. La participación española no se tiene tan en cuenta (aunque la más reciente historiografía empiece a hacerloPor ejemplo, ya en 1988 se publicó una obra divulgativa de John D. Harbron titulada Trafalgar and the Spanish Navy (Conway Maritime Press, 1988).). Para nosotros ha quedado como un recuerdo doloroso, la derrota final ante la Royal Navy, un sacrificio inútil en aras de los intereses de la Francia napoleónica, que no de los intereses españoles. Derrota atribuible a los errores de Villeneuve, y resultante en la pérdida de tantos navíos y la más sensible pérdida de una brillante generación de marinos ilustrados.
Como sucede con todas las grandes batallas de la Historia, lo importante no es solo el análisis de quién la ganó y cómo, sino porqué se produjo, en qué contexto, cuáles fueron sus causas, cuáles los intereses en juego y cuáles sus consecuencias. Hay batallas en que se siente el aliento de la Historia, cuyo resultado determina el futuro de los países e incluso de la humanidad entera. Salamina, Poitiers, Waterloo, Midway… fueron batallas decisivas en el sentido de que marcaron el rumbo de la Historia. Trafalgar, en ese sentido, no lo fue, pese a ser una de las grandes batallas navales de todos los tiempos. La victoria inglesa consagró la supremacía naval de Inglaterra para los 100 años siguientes, pero un resultado adverso difícilmente habría supuesto un cambio radical en el teatro naval. Incluso si hubiera sido derrotada en Trafalgar, la Royal Navy habría seguido siendo superior a las marinas de Francia y España. Su poderío, y la capacidad financiera e industrial de Inglaterra para mantenerlo y reforzarlo, le aseguraban el dominio de los mares. Llama la atención que, incluso habiendo vencido en Trafalgar, y con su supremacía asegurada, en los 10 años posteriores a la batalla, Inglaterra se permitiera construir 20 nuevos navíos de tres puentes, muestra contundente tanto de su determinación como de su capacidad. Napoleón nunca habría podido invadir Inglaterra, y esta difícilmente habría sido forzada a someterse al Gran Corso.
Desde el punto de vista español, cabría finalmente hacer referencia a una extendida tradición, que antes apuntamos, a valorar la batalla de Trafalgar como el acontecimiento que supuso el fin de la Real Armada, y con ella, el fin de España como potencia marítima. Nada más lejos de la realidad, como la historiografía reciente se ha ocupado de aclarar. Las pérdidas de buques fueron dolorosas, pero no decisivas. En 1806, un año después de Trafalgar, España contaba con 42 navíos de línea y 30 fragatas. Más sensible fue la pérdida de tantos buenos oficiales navales. Lo que acabó con la orgullosa Real Armada que levantara Carlos III fue su total abandono en tiempos posteriores. En 1808, en vísperas de la Guerra de Independencia, la flota se había reducido a solo 25 navíos y 13 fragatas (aunque se enriqueció con la captura de cinco navíos franceses supervivientes de Trafalgar que estaban surtos en Cádiz, más otro navío francés capturado en Ferrol), y la situación se deterioró dramáticamente durante la Guerra de Independencia y la primera parte del reinado del nefasto Fernando VII. Al morir este en 1833, la Armada española se reducía a solo tres navíos.
El fin de la Real Armada
De la Real Armada en los años posteriores a Trafalgar se ocupa otro libro que constituye un muy buen complemento del de Agustín Guimerá. Su título, bien ilustrativo, es El fin de la Armada ilustrada, 1808-1833 (Ed. Tercios Viejos, 2023) y es obra de Agustín Ramón Rodríguez González, uno de los colaboradores de Trafalgar, una derrota gloriosa y bien conocido por los aficionados a la Historia naval.
Rodríguez González dedica la mayor parte de su libro a la actividad de la Real Armada los años posteriores a la batalla de Trafalgar. Aborda en sus inicios el rotundo fracaso británico en su intento de conquistar Buenos Aires y Montevideo en 1806-1807, episodio poco conocido en nuestros lares pero en cambio bien presente en la memoria argentina, cuyos libros de texto dedican espacio preferente a «las invasiones inglesas». Por qué será que este revés de los británicos tenga en cambio escaso o nulo reflejo en sus libros de Historia.
Tras dedicar interesantes páginas a la vertiente naval de la Guerra de Independencia, poco relevante por otro lado, se extiende también por la más interesante y mal conocida vertiente naval de las guerras de independencia de los países hispanoamericanos. Pero lo que nos interesa de este libro es la historia de lo que el autor proclama en el título: el fin de la Armada ilustrada.
Al comenzar la guerra contra los franceses, la Real Armada estaba reducida, como antes dijimos, a solo 25 navíos y 13 fragatas (más las capturas de Cádiz). Cifra mermada frente a la de 1805, pero aún estimable. El destino de estos buques fue sin embargo sufrir un lento deterioro, abandonados en los arsenales. Un país en guerra e invadido por el enemigo no tenía dinero para el costoso servicio de una marina de guerra. Lo cierto es que esta tampoco era realmente necesaria para el esfuerzo bélico. La Royal Navy se bastaba por sí sola para asegurar el dominio del mar frente a los franceses. Pero lo dramático no fue que se abandonase la construcción de nuevos buques, sino que se desatendió también el mantenimiento de los existentes. Se frenó la actividad en los astilleros, se desatendieron las instalaciones y se dispersaron los operarios, se retrasaron las pagas a oficiales, marinería y proveedores de la Armada, y los buques se fueron deteriorando irreparablemente por falta de mantenimiento. El resultado fue que, cuando, en la segunda década del siglo resultó necesario enviar tropas a América para combatir a los insurrectos, se hizo evidente que faltaban barcos. La flota que en 1815 se ocupó de trasladar el ejército de Morillo fue el único y agónico esfuerzo que la Armada pudo hacer.
En un apaño de última hora, se compraron algunos buques menores a Francia, y se pensó en adquirir buques de mayor porte a alguna potencia extranjera, dado que los astilleros españoles ya no estaban en condiciones de construir buques, y menos con la premura requerida. En este contexto se inscribe la escandalosa compra, en 1818, de cinco navíos y otras tantas fragatas a Rusia, ejecutada por la infame camarilla de Fernando VII con pingües comisiones. Los buques, adquiridos sin control ni participación de la Armada, resultaron ser inservibles. En pésimo estado de mantenimiento, construidos con maderas inadecuadas y sin pertrechar, tuvieron una vida de menos de cinco años (se desguazaron todos entre 1821 y 1823), casi todo ese tiempo inmovilizados y sujetos a reparación en los astilleros. El asunto fue un escándalo en la época
Antes señalamos que desde 1798 no se había construido ningún navío nuevo. Así siguió siendo durante todo el reinado de Fernando VII y parte del de Isabel II. Ni un solo barco en 50 añosLos primeros dos barcos botados en más de 50 años lo fueron en 1853.. Rodríguez González resalta el contraste entre la época gloriosa, los 50 años transcurridos entre 1748 y 1798, en que se botaron 115 navíos, y el período de igual duración, 1798-1848, en que no se botó ninguno.
Este fue el triste final de nuestra Real Armada. No la derrota de Trafalgar, en la que solo se perdieron 10 navíos, ni otras batallas, sino el enemigo interior: la falta de dineros, la incuria general, el absoluto desinterés de los sucesivos gobiernosVer asimismo el trabajo de Antonio de la Vega Blasco, De la vela al vapor, incluido en La España marítima del siglo XIX (I). III Jornadas de Historia Marítima. Cuadernos Monográficos del Instituto de Historia y Cultura Naval, número 4. Madrid, 1989..
En el Arsenal de La Carraca, en la puerta del muelle de San Fernando, hay una placa que reza Tu regere ymperio fluctus hispane memento (recuerda España que tú registe el imperio de los mares), réplica hispana al Rule Britannia, Britannia rule the ways de los ingleses. Hace ya siglos que la Real Armada dejó de dominar los mares. Aunque también ha dejado ya de hacerlo la Royal Navy, su vieja enemiga.
Fernando Eguidazu es técnico comercial y economista del Estado, y ha sido secretario de Estado para la Unión Europea (2015-2016).