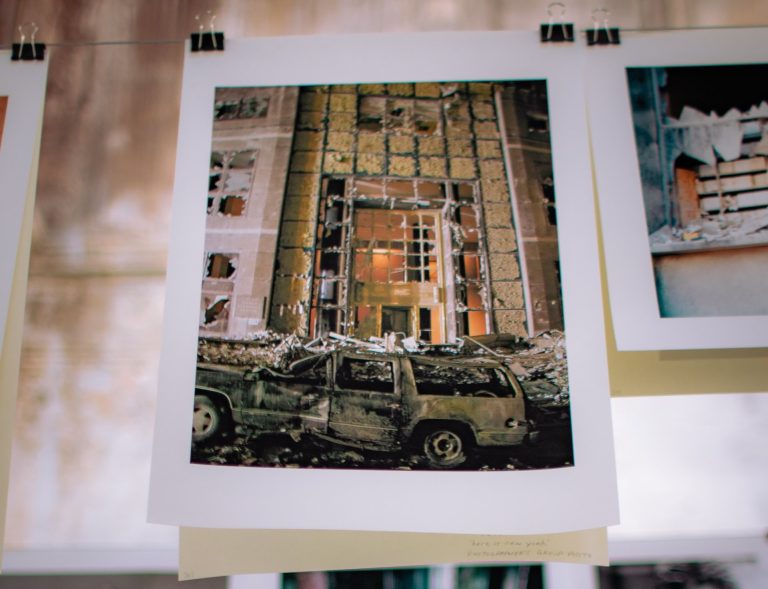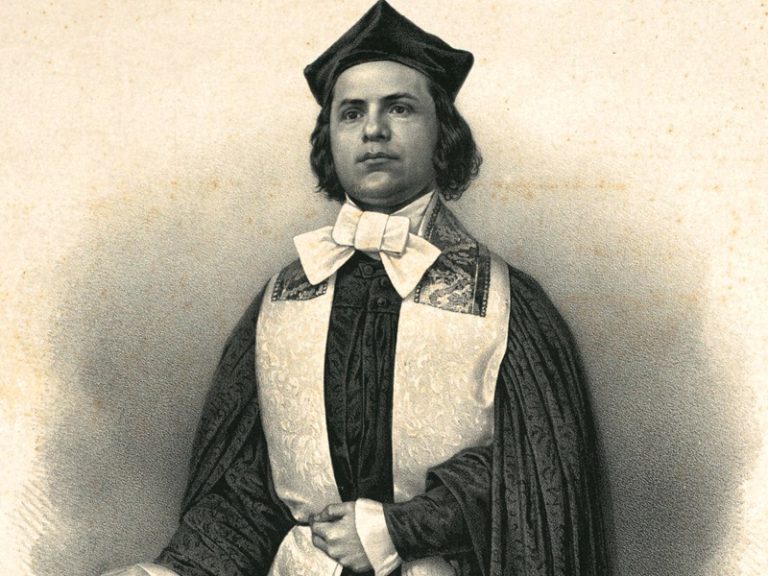Nada más ver esta majestuosa edición de dos volúmenes y de 1676 páginas en total, que recuerda las hermosas encuadernaciones de cuero antiguo y oscurecido de colecciones de libros clásicos de nuestros abuelos, pensé: «Ahora los lectores españoles podrán sentir lo mismo que los estudiantes del 2.º de bachillerato ruso viendo el volumen real de la obra». Ninguno de los que han pasado por el colegio ruso puede olvidar esta lectura: normalmente, Guerra y paz lo asignan para leer durante el verano, ya que no hay tiempo para una obra tan voluminosa en el último año de clases. Y los estudiantes saben que, si quieren terminar el instituto con buenas notas, tienen que sacrificar su verano a Tolstói. Para algunos es un regalo, para otros, tortura: así, de forma tan radical como toda la historia rusa, se forma la representación social literaria y los gustos de muchos.
Hablando de esta edición de Alba Clásica Maior, no puedo dejar de mencionar el heroico trabajo del traductor, Joaquín Fernández-Valdés Roig-Gironella. Esta versión de Guerra y Paz es muy, muy completa, quizás la más completa de todas en un siglo y medio de la historia de traducciones de esta epopeya al castellano. Tiene el famoso artículo de Tolstói a modo de prefacio, ambos epílogos y ―lo más importante― el texto inalterado de la última versión aprobada por Tolstói, traducido con esmero y sin recortes (tan frecuentes en las traducciones anteriores) y sin castrar el tan característico estilo del autor, maravilloso en su lentitud.
No voy a profundizar en el contenido de la obra. Creo que cualquier persona, incluso si no es muy compatible con las letras, en algún momento tuvo la oportunidad de entrar en contacto con Guerra y paz, y si no fue el texto completo de Tolstói, podía ser una versión abreviada o una adaptación cinematográfica. Todos guardamos en la memoria el primer baile de Natasha Rostova, la escena en la que el príncipe Andréi yace herido bajo el infinito cielo de Austerlitz o el extraño encanto del «oso francmasón» Pierre Bezújov.
Guerra y paz es una de estas obras literarias que vive su propia vida, que a pesar de un siglo y medio de su existencia sigue escapando de las estanterías polvorientas y sigue dando lugar a nuevas interpretaciones y nuevos fenómenos sociales. La historia de traducciones de Guerra y paz es una historia de transducción (si aplicamos este término acuñado por Lubomír Doležel), de la creación de una especie de cadenas de transmisión creativas donde cada nueva versión, reflejando tanto el original como la cadena de sus interpretaciones anteriores, crea un nuevo espejo… o un nuevo espejismo que mata la obra.
Existen como mínimo nueve (o quizás más) versiones independientes de la traducción de Guerra y paz al castellano, sin contar las reediciones y las traducciones anónimas secundarias, elaboradas en muchas ocasiones a base de parches y sustituciones a partir de una traducción existente más famosa. Y cada una de estas traducciones nos cuenta su propia historia, algunas veces no solo en los temas estilísticos y traductológicos, sino también tocando significativamente el contenido, la extensión e incluso la trama de la obra.
Quizás la primera razón de esta diversidad es que el «baile» de versiones e interpretaciones existe no solo en la traducción, sino también en el suelo natal de Guerra y paz, en el idioma ruso. Desde su aparición existían diferentes ediciones y fragmentos de esta obra que cobraron una vida independiente y siguieron sus propios caminos hasta nuestros días. La historia de la novela comienza en el año 1865, cuando la revista El mensajero ruso empieza a publicar por fragmentos la primera versión de sus dos primeras partes bajo el nombre de El año 1805. Luego, a finales de 1868 y principios de1869, sale una versión relativamente completa de la obra en forma de un libro de dos tomos ―ya con el título de Guerra y Paz―, pero todavía existen algunas diferencias importantes en comparación con el texto definitivo que todos conocemos: por ejemplo, en esta versión el príncipe Andréi no muere y se casa con Natasha Rostova, y también sobrevive Petya Rostov, el hermano de Natasha. En el año 1873 aparece la tercera versión, con algunos cambios en la trama y con unos recortes significativos de la parte filosófica y bélica (esta última se publica en forma de suplemento y se llama «Artículos sobre el año 1812»). Esta versión es la que se reproduce en la primera colección de las obras de Tolstói de once tomos (1880, tipografía de S. Orlov).
La versión clásica, la que conocemos hoy en día y que hace llorar ―o disfrutar de la lectura― a los estudiantes del bachillerato ruso, se publica en el año 1886. Editada (con la aprobación del mismo autor) por Sófia Andréievna Tolstáia, la esposa de Tolstói, tiene tanto las partes históricas y filosóficas del año 1868 como la estructura de la versión de 1873, y es justo la obra que aprecian y aman los lectores de todo el mundo. Para crearla a partir de las versiones ya existentes de Lev Nikoláievich, Sófia Tolstáia escribió unos siete nuevos borradores enteros de la novela y reescribió algunos fragmentos de la obra hasta 30 veces. Un trabajo titánico, sobre todo teniendo en cuenta la necesidad de hacerlo a mano, sin ningún medio técnico moderno, de cuidar a la vez de sus hijos (fueron 13, cinco de los cuales murieron en la infancia) y del complicado carácter de su marido.
Desde la primera etapa también aparecen las dudas sobre el título de la novela: en el contrato con la editorial que publicó la primera versión completa de la obra en los años 1868-69, la imprenta de T. Ris, figura el nombre actual, Guerra y paz, pero en las correcciones Tolstói lo sustituye por Guerra y universo o Guerra y humanidad (las palabras миръ (paz) y мiръ (universo o humanidad), a pesar de escribirse de forma diferente en la ortografía rusa antigua, fueron homófonas). Aunque esta primera edición al final salió con el título indicado en el contrato, Guerra y paz, las dudas sobre el nombre de la novela se prolongaron incluso después de la muerte de Tolstói. La mayoría de las ediciones preservaban la grafía миръ, paz, pero algunas insistían en мiръ, y algunas (por ejemplo, la de Biryukov de 1913 y de Tipografía Trud, Petrogrado, del año 1915), por despiste del corrector, han conseguido imprimir una versión del título en la portada y otra en la primera página.
Todo esto se perdió con la reforma ortográfica rusa de 1918; desde entonces, ambas palabras se escriben como мир, unificando así todos los posibles significados… pero a la vez dejando a los traductores de la obra, que no tienen un término tan integral en su idioma destino, sin ninguna indicación. Tradicionalmente optamos por Guerra y paz, pero quizás así perdemos esta maravillosa polisemia que refleja la idea de la obra mejor que una «paz» banal y estática.
Por otra parte, en los idiomas que, a diferencia del ruso, disponen de artículos determinados para aclarar el sentido, existe otra duda sobre el nombre: ¿Guerra y paz o La guerra y la paz? El mismo Tolstói, aprobando la primera traducción de su obra al francés (esta traducción, realizada por la princesa Irene Paskévitch bajo el pseudónimo de Une Russe, fue publicada en el año 1879) optó por el título La guerre et la paix, posiblemente en búsqueda de paralelismos con el libro de Proudhon La guerre et la paix: recherches sur le principe et la constitution du droit des gens. Siguiendo esta tendencia, la mayoría de las primeras traducciones tanto al francés como al español repetían este título. Pero luego, con la percepción cada vez más global de la novela, su creciente significado para la cultura mundial, y quizás bajo la influencia del War and Peace inglés, el título se convierte ya en una definición no metalingüística del contenido: el nombre de la novela y sus acontecimientos en la conciencia del lector ya son lo mismo. Por eso los artículos determinados poco a poco van desapareciendo de su título; ahora casi siempre hablamos de Guerra y paz, y, como podemos ver, la última versión de Alba Clásica Maior sigue esta tradición.
En el tema del contenido, las primeras traducciones también están muy influenciadas por la «inestabilidad» de las versiones rusas y por la tradición de una manipulación muy atrevida de los textos originales que existía en aquella época. Así, algunos capítulos, por lo visto sacados de El mensajero ruso y presentados en forma de unas mininovelas o relatos independientes bajo los nombres llamativos y comerciales como «Andréi Bolkonski», «Napoleón y cosaco», «Invasión», «Muerte de un héroe», «Campo de batalla», «Natasha», etc., aparecen traducidos al alemán ya en 1870; luego algunos de estos relatos se publican en las revistas literarias españolas y latinoamericanas, a veces incluso sin indicar su origen. Por tanto, no es sorprendente que las primeras traducciones que, al menos en general, transmitían el contenido de Guerra y paz en su totalidad (la primera aparece en España en el año 1889, realizada por El Cosmos Editorial y sin indicar el nombre del traductor), fueran muy bien recibidas, aunque se hicieron a través de una lengua intermedia, el francés, y contenían muchas inexactitudes, recortes y errores léxicos.
La segunda razón de la pintoresca variedad de las traducciones es, quizás, el hecho de que, desde la ya mencionada versión del año 1889, estaban bastante influenciadas por la brillante Emilia Pardo Bazán, que dos años antes de que apareciera esta primera traducción ―y el lector español pudiera conocer por primera vez el contenido de la obra en su propio idioma―, en su discurso en el Ateneo de Madrid, había dejado aniquilado este libro con las siguientes palabras: «Guerra y paz no es defendible: ni unidad, ni héroe, ni casi asunto: tan suelta y tan floja va la cinta que ata el relato y tan lentamente se desarrolla el argumento, que a veces el lector se ha olvidado ya del nombre de un personaje cuando vuelve a encontrárselo diez capítulos más allá. La vasta incoherencia del alma rusa, su indisciplina mental, su vaguedad y su afición a digresiones no pueden tener más acabado símbolo en las letras […]».
Quizá, al recibir esta peculiar carte blanche, los traductores españoles se sintieron con la libertad de cambiar no solo el estilo, sino también el contenido de esta magnífica obra de Tolstói. Por lo tanto, en las traducciones españolas se ha vuelto común abreviar las oraciones «demasiado largas», a veces recortar personajes enteros y descartar algunos capítulos «innecesarios». Así, de la traducción de Eusebio Heras (1902, Barcelona, Editorial Maucci), que se reimprime de vez en cuando incluso en los últimos años, desaparecieron unos 30 capítulos y un personaje bastante importante y simbólico, Platón Karatáiev, que, para el mismo Tolstói, fue la encarnación del alma del pueblo ruso. Hay que mencionar que el desgraciado Platón sigue desapareciendo también en algunas nuevas traducciones realizadas hace poco, especialmente si estas están basadas en la segunda versión abreviada de Guerra y Paz (del año 1873) y no en su versión clásica; esto pasa, por ejemplo, con la traducción de Gala Arias Rubio, publicada por la Editorial Mondadori en 2004.
A pesar de todo ello, hay que admitir que las traducciones más modernas, más o menos a partir de la segunda mitad del siglo XX, trataron Guerra y paz con un poco más de respeto, por lo menos apoyándose en una de las versiones existentes aprobadas por el mismo Tolstói y realizadas directamente del ruso y no a través de un idioma intermediario, como el francés o el inglés (como ocurría con muchas traducciones tempranas). Pero incluso la traducción de Francisco José Alcántara y José Laín Entralgo (1959), considerada por muchos la más clásica (y hasta hace poco, la mejor desde el punto de vista literario), no está libre de pequeñas «correcciones» y «recortes».
Una de las últimas traducciones, de Lydia Kúper Fridman (2003), publicada por el taller de Mario Muchnik, fue destinada inicialmente a corregir los errores de Alcántara y Entralgo (Mario Muchnik incluso compró los derechos de autor de Alcántara y Entralgo para poder usar y editar su texto). Pero la traducción de Lydia Kúper, aunque ―eso sí― se hace más completa, añade a la vez sus propias «peculiaridades» nuevas, muchas veces inexplicables desde cualquier otro punto de vista que no sea la arbitrariedad del traductor y del editor.
Así, por ejemplo, Natasha Rostova, cantando en original «un fragmento de una ópera de Cherubini», en el texto de Lydia Kúper de repente canta una ópera de Mozart; la forma de hablar del príncipe Ippolit, quien, según Tolstói, tiene ciertos problemas mentales (su nombre, por cierto, fue españolizado por Lydia Kúper, el pobre fue rebautizado como Hipólito) se hace más correcta para facilitar la compresión. Y, contradiciendo esta tendencia de simplificar, los diálogos en francés en la versión de Lydia Kúper no están en cursiva y no tienen traducción, que, evidentemente, inspira respeto por la fe en las capacidades lingüísticas del lector, pero hace imposible que una persona que no sepa francés entendiera su contenido.
Hay que mencionar que el mismo Tolstói, a pesar de que todas las personas cultas de la sociedad rusa del final del siglo XIX hablaban francés, insistía en la presencia tanto del texto en francés (importante para dar una idea del nivel de francofilia de la alta sociedad rusa de la época de las guerras napoleónicas y su peculiar forma de hablar este idioma, a veces rusificándolo y mezclando la gramática de dos lenguas) como de la traducción completa en las notas a pie, y él mismo realizó esta traducción para el lector ruso. Y es una pena que los traductores españoles, en la mayoría de las ediciones de Guerra y paz anteriores a la versión de Joaquín Fernández-Valdés, tiraran por la borda o el original francés del texto, o bien su traducción rusa, como hizo Lydia Kúper.
En el caso de la traducción de Joaquín Fernández-Valdés, todo está en su sitio: los diálogos en este francés peculiar, muchas veces alterado por la rusificación de gramática y la forma de pensar de la alta sociedad rusa, están acompañados por sus respectivas traducciones, también realizadas con esmero. En la cuarta parte está presente ―y presentado concienzudamente, utilizando todos los medios figurativos de la lengua española― Platón Karatáiev, con su mezcla de palabras coloquiales y eslavas eclesiásticas (aunque esta última forma de hablar, según me parece, no fue transmitida con todas sus pintorescas frases hechas y ritmos melodiosos; pero, para ser sincera, ninguna de las traducciones al español o al inglés que conozco pudo hacerlo mejor. Es una de estas tareas muchas veces casi imposibles para el traductor, de transmitir lo que Efim Etkind llamaba la materia sonora de la palabra). También podemos notar las irregularidades en el habla del príncipe Ippolit, y ninguno de los nombres de los personajes aparece brutalmente españolizado a antojo del traductor. Asimismo, se preserva el ritmo de las oraciones de Tolstói, lento y a la vez nervioso, contradictorio, con estos aparentes fallos estilísticos que se convierten en su estilo propio; Joaquín Fernández-Valdés no cae en la tentación de «alisar» y «mejorar» las frases, tentación que mató, en mi opinión, la mayor parte de las traducciones anteriores de Guerra y paz, convirtiendo el texto, emocional e irregular, en un zumbido aburrido y monótono.
Por desgracia, esta traducción tampoco está libre de algunos pequeños errores lingüísticos. El mayor problema para Joaquín Fernández-Valdés, por lo visto, fueron las descripciones de la ropa de la alta sociedad rusa de aquella época. Así, en la escena que representa los preparativos del primer baile de Natasha Rostova se puede encontrar toda una lista de inexactitudes: ella se sienta frente al espejo vestida con una bata, y el traductor la encuentra de repente «con un peinador echado sobre sus delgados hombros» (primer volumen, p. 646); el terciopelo masaká (un término antiguo ruso que incluía los colores de morado a berenjena) del vestido de la condesa se traduce como «rojo oscuro» (íbid.); y dos páginas más abajo, el broche de dama de honor que llevaba Perónskaia se convierte en un simple «monograma» (p. 648).
Otro pequeño problema de esta traducción son los nombres que aparecen en el desglose de los personajes de la novela en las pp. 11-25 del primer volumen: por una razón desconocida, en esta lista algunos patronímicos están antepuestos a los nombres propios, lo que da una imagen bastante curiosa para cualquier lector con conocimientos del ruso. Tengo que recordar que en castellano José María y María José tampoco suenan igual, y con poca probabilidad pueden referirse a la misma persona; de la misma forma el nombre de la emperatriz sería siempre Yelizaveta Alexéyevna, y no «Alexéyevna, Yelizaveta» como aparece en el texto.
A pesar de todo lo anterior, estamos ante una traducción muy fiel al original y a la vez perfectamente adaptada a la lengua de destino; es lo que se le puede llamar un ejemplo del trabajo de alta calidad de un traductor profesional. Es un libro para disfrutarlo lentamente, saborearlo y sentirlo, como sentía el herido príncipe Andréi el cielo de Austerlitz: «Qué calma, qué serenidad y solemnidad, no como cuando yo corría ―pensó el príncipe Andréi―, no como cuando todos corríamos, gritábamos y luchábamos […]. ¡Sí! Todo es vacío, todo es engaño, todo menos este cielo infinito» (primer volumen, p. 417).
Y deseo a todos los lectores sentir el cielo de Tolstói en esta maravillosa versión de Alba Clásica Maior y, a diferencia del príncipe Andréi, que no resulten gravemente heridos en el proceso.
Alexandra Cheveleva es escritora y traductora. Doctora en Estudios Artísticos, Literarios y de la Cultura por la Universidad Autónoma de Madrid.