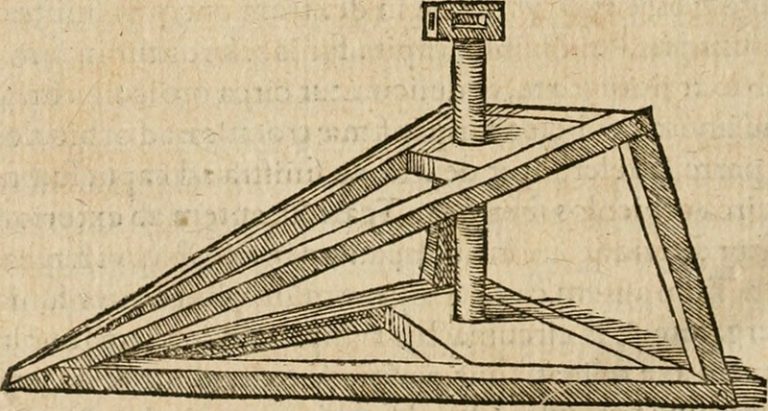Los historiadores —y el público en general— saben que la guerra la cuentan los vencedores, pero ¿quién narra una guerra diseñada para acabarse nunca? Peor aún: ¿quién la narra cuando los actores que son designados como enemigos son, paradójicamente, ignorados como interlocutores? La llamada Guerra Fría en contraste, si bien parecía haberse estructurado como un impasse, implicaba un mutuo reconocimiento de las partes: el bloque socialista contra el bloque capitalista. Cada uno contaba con su aparato de propaganda dedicado a construir su «verdad histórica» conforme esta se iba desarrollando. Asimismo, en el caso de otra guerra que parecía diseñada para ser permanente, el Estado colombiano renegó por décadas de utilizar, en el discurso oficial, el término guerra para designar el conflicto armado contra las guerrillas (FARC-EP, ELN, M-19, etc.); pues esto implicaba el reconocimiento de las partes, que también contaban con un aparato de comunicación y propaganda, y la adhesión a un marco legal. La irrupción de términos como «narco» y «cártel», en la década de 1980, permitió al Estado colombiano seguir librando una guerra sin necesidad de nombrarla. Más aún: le permitió expandirla hacia otros actores que no estaban relacionados con las guerrillas.
Oswaldo Zavala analiza en su último libro, La guerra en las palabras, cómo se construye, articula y disemina la narración de una serie de actos de violencia armada en un escenario donde, por un lado, la violencia parece haber sido implementada para ser permanente y, por otro, solo hay un actor que genera el discurso sobre la misma: la llamada «guerra del narco» en México.
Planteado de esta forma, la conclusión del ensayo se antoja obvia: si solo hay un actor que produce el discurso sobre el conflicto, entonces será ese mismo actor quien habrá provocado el conflicto mismo. A diferencia del título de su libro anterior Los cárteles no existen (2018) que, si bien funcionaba como eslogan publicitario, también podía invitar a pensar erradamente que la violencia era una ilusión colectiva o meramente un constructo mediático —en detrimento de la dignidad de las víctimas y los familiares de las víctimas—, Zavala es cauto no solo en el título del nuevo libro, sino en aclarar desde la introducción que «la violencia es real, pero la explicación oficial dominante es un ardid político» (22).
En La guerra en las palabras Zavala trazará una genealogía coherente, desde 1975, del uso y abuso de los términos bélicos utilizados por los únicos productores del discurso de la «guerra del narco»: los estados nacionales, en particular, el Estado mexicano y el estadounidense. Irá, así, desde la concepción de la farmacodependencia como un problema de salud pública a la concepción del tráfico y de los traficantes (ya no de los consumidores) como un problema de «seguridad nacional» que va siendo acrecentado a través de la inclusión de términos particulares como cártel, capo, o plaza, hasta consolidarse como una percepción hegemónica que no dé lugar a ninguna otra interpretación: hay una guerra y hay que lucharla.
Zavala no da voz a las víctimas, no trata de buscar y reproducir la voz de «los verdaderos narcos» ni de hacer una historia de la farmacodependencia o del narcotráfico. Su argumento central más bien, a partir de Foucault, es que «la guerra como tecnología de gobierno ha sido el dispositivo central de dominación en la sociedad occidental» (33). Para sustentarlo recurre a un extenso análisis de diversos factores que es imposible abarcar aquí, pero basten algunos ejemplos. Examina, entre otras cosas, las dos contradicciones principales del discurso: en primer lugar, mostrar al Estado como una institución fallida y acaparada por el narco, mientras que se presenta al Estado mismo, por medio de su aparato bélico, como la única solución posible a su decadencia. En segundo lugar, mostrar al narco como un individuo marginal y carente de estudios que, a la vez, puede usar las más avanzadas tecnologías para construir un emporio transnacional capaz de poner en entredicho la soberanía de decenas de países en los cinco continentes. No es poca cosa.
Zavala también estudia el papel que han desempeñado los productos culturales creados por personas ajenas a las «redes del narcotráfico» —en particular los narcocorridos, pero también las series de televisión y streaming, películas y novelas— como parte de un aparato de propaganda. Si la URSS o las FARC contaban con periódicos e intelectuales para construir su «verdad histórica», el discurso de la guerra del narco se instrumentaliza a estos otros productos culturales como si fueran la verdadera voz de un enemigo cohesionado.
Ante la circunstancia paradójica de que la exacerbación del discurso —y el incremento del aparato militar— ocurre al tiempo que se produce una disminución histórica de la tasa de homicidios en México, durante la segunda mitad de la década de 1990, Zavala se propone responder a quién beneficia ya no solo construir un discurso bélico, sino fomentar la violencia generalizada. A su juicio la respuesta es clara: al capital. El desplazamiento forzado coincide, al menos, con el establecimiento en las mismas zonas de grandes empresas transnacionales: particularmente en el rubro de la minería y la energía (ya sea «limpia» o convencional).
Felipe Calderón, quien fuera miembro del Consejo Asesor Internacional de Iberdrola al dejar la presidencia de México, profirió en enero de 2007 la frase que da título a esta reseña: «Costará vidas humanas inocentes, pero vale la pena». Zavala muestra, a lo largo del libro, el alcance de un enunciado como este pronunciado desde la Presidencia de la República: junto con las «vidas humanas inocentes», ha habido también hasta el momento cerca de medio millón de vidas humanas culpables que, además, merecían morir sumariamente (, pues se prescindió «de algunas formalidades y trámites»). Y ha valido «la pena», al menos, para aquellos que han podido enriquecerse en este escenario de violencia permanente, que no es una guerra, sino un estado de excepción, cuidadosamente dirigido hacia poblaciones específicas.
Luis Felipe Lomelí es escritor, doctor en Filosofía, ingeniero físico y ecólogo.